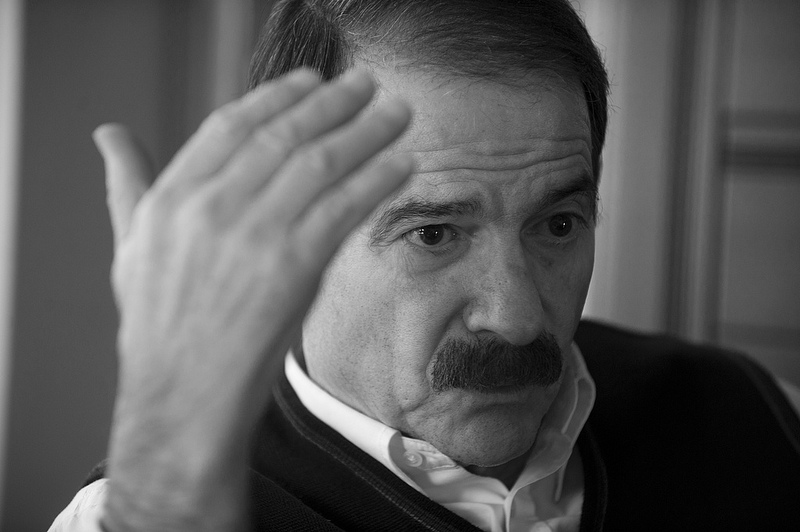Este año se cumple medio siglo del estreno de este gran documental de Jaime Chavarri, título fundamental del cine de la llamada Transición Española
Aunque se jugaba su futuro comercial, Elías Querejeta, conocido por las películas que había producido a Carlos Saura o Víctor Erice, retiró el documental en apoyo a la huelga general que se había convocado en Guipúzcoa como protesta por la muerte de un manifestante vasco por disparos de un policía.
El 15 de septiembre de 1976, El País publicaba la indignada respuesta del máximo responsable del festival, Miguel de Echárri, que en el franquismo (entre 1952 y 1956) fue secretario general del Sindicato del Espectáculo: “El artículo 7 del reglamento del festival que conocen quienes concurren a él habla de la imposibilidad de retirar la película. Sin embargo, el señor Querejeta, abusando de una manera clarísima de mi condescendencia, me ha venido diciendo, un día y otro, que aplazaba la entrega de la copia, alegando siempre una serie de complicaciones de última hora. De ahí que no tengamos en nuestro poder la copia. Todos estos aplazamientos dan la sensación de que eran parte de un plan premeditado. Me ha sorprendido muchísimo porque ha jugado con mi buena fe”.
En apoyo a Querejeta, una comisión de 29 personalidades guipuzcoanas, entre ellas Eduardo Chillida y Juan María Bandrés, hizo público este texto: “La gestora pro amnistía de Guipúzcoa ha tenido conocimiento de que los participantes en la realización de la película El desencanto han decidido retirarla del XXIV Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en atención a las especiales circunstancias por las que atraviesa el pueblo vasco. La gestora considera positiva la indicada decisión, que por el contexto en que se ha producido supone una manifestación de solidaridad con el pueblo, denota madurez y sentido de la responsabilidad y constituye un aporte para la causa general, fin y motivo de la creación de esta gestora pro amnistía. En consecuencia, la gestora no puede por menos que mostrar su pública aprobación por el gesto de los participantes en la realización de la película El desencanto”.
Tanto Chávarri como Querejeta supieron pronto que no tenía un corto, sino un gran largometraje
Conviene recordar qué estaba pasando en España aquel año. Además del nombramiento, a dedo, por parte de Juan Carlos I, de Adolfo Suarez como presidente del Gobierno, la extrema derecha estaba terriblemente crecida y su violencia en las calles era cada día más alarmante. Aquel año se recuerda también por la matanza del 3 de marzo en Vitoria, cuando la policía desalojó de la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio obrero de Zaramaga, a 4.000 trabajadores en huelga. La policía asesinó a cinco personas e hirieron a más de ciento cincuenta.
Como escribió Diego Galán, el más recordado director del Festival de cine de San Sebastián, en El País, en un principio El desencanto solo estaba pensado como un cortometraje documental que quería rodar Jaime Chavarri, hijo de Tomas Chávarri y Ligues y de Marichu de la Mora Maura y bisnieto del expresidente del Gobierno Antonio Maura. Chávarri quería contar la historia de su amigo Michi Panero, un ex niño bien cuya familia se había visto obligada a vender propiedades y las pertenencias de su padre para sobrevivir. El padre era Leopoldo Panero, poeta falangista de la generación del 36 y poeta oficial del franquismo.
En un primer momento, Michi, su madre Felicidad Blanc y sus hermanos Juan Luis y Leopoldo María y estaban dispuestos a hablar ante la cámara de Chávarri, pero con una condición: no saber lo que los otros hubieran dicho de ellos. Para sorpresa del director, los cuatro se desnudaron públicamente de una forma tan honesta como violenta. Y tanto Chávarri como Querejeta supieron pronto que no tenía un corto, sino un gran largometraje.
Leopoldo, que se considera el verdadero genio de la familia y al que también le gusta recitar en alto su propia obra, ataca a su madre de forma despiadada
El desencanto fue rodado justo cuando el régimen fascista se iba desmantelando para dar paso a otro régimen no tan ejemplar como muchos voceros del nuevo sistema pintaron y predicaron. De hecho, pronto muchos consideraron la transición como un desencanto.
Tras volver a ver El desencanto, después de bastantes años, debo confesar que me he reconciliado con Felicidad Blanc, una mujer triste a la que nada le pega su nombre. La recordaba como un personaje frío y distante, pero ahora veo el filme de Chávarri como el retrato femenino de una niña bien (era hija del director del Hospital Princesa de Madrid y primo-hermano de la madre de Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la secta Opus Dei) que se convierte en señora y esposa de un poeta del régimen y es enseguida ninguneada por su alcohólico y brutal marido y sus no menos alcohólicos amigos. Porque si hay algo en El desencanto es alcohol. Y pitillos. No existe un documental en el que se fume tanto.
Y Felicidad no solo es machacada por su bestial marido, sino por sus hijos, aunque sea Michi (que se reconoce un parásito que se dedica básicamente a vaguear) el que más la entiende y escucha. Especialmente hiriente e injusto es Leopoldo, el hijo feo, demente, borracho y pedante, de hablar absolutamente insoportable. También Felicidad, una mujer culta (fue escritora y traductora) y de vocabulario envidiable, resulta relamida. Comienza recitando un poema de su marido de memoria, hablando de forma distinguida, literaria… pero al final se va soltando, sube la voz ante sus hijos y se hace casi humana.
Ya desde la primera conversación, entre el pijazo Michi y el ridículo y amanerado (“no soy homosexual”, él lo recalca por si acaso) Juan Luis (alias “Adoro el bizantinismo”) sabes que a lo que se tuvo que enfrentar Felicidad es sencillamente infernal. Esa intensidad, esos aspavientos, esos gritos, ese bebercio descontrolado. Y eso delante de una cámara, no quieres ni pensar lo que fue aquello en la intimidad.
Felicidad, aunque de clase alta, es un ejemplo de la mujer española sometida, siempre a la sombra del marido, supuestamente superior y que borra de su vida a todas sus amistades mientras ella debe acostumbrarse a los amigotes de tertulia borracha que aparecen por casa a las dos de la tarde y se van a las tres de la mañana. Por eso en El desencanto se recuerda que Felicidad vivió aterrorizada, además de que los Paneros significan “gritos y muy mal vino”.
Al acabar 'El desencanto' tienes la sensación de que acabas de ver una película de terror
La aparición, en el ecuador de la cinta, de Leopoldo María Panero refuerza aún más la simpatía del espectador (al menos la de un servidor) por Felicidad. Leopoldo, que se considera el verdadero genio de la familia y al que también le gusta recitar en alto su propia obra, ataca a su madre de forma despiadada. Pero Felicidad, dura y brillante, sabe defenderse. Y recuerda que vivió sola los ingresos psiquiátricos y carcelarios de Leopoldo, que en ningún momento le da tregua ni muestra la más mínima comprensión o compasión. Y además la tacha de superficial ante el silencio cómplice y cobarde de su hermano Michi.
Es Michi, el más normal de los hermanos, el que reconoce que la familia Panero morirá porque el alcohol acabará con ellos y no tendrán descendencia. También posiblemente el más roto y el más cínico. Es Michi el que dice: “Para estar desencantado antes hay que estar encantado y yo tengo dos o tres recuerdos muy frágiles en los que estuve encantado. Diría mejor ilusionado. El desencanto me ha venido impuesto. He participado como espectador, nada más”.
Y El desencanto acaba como empieza: con la estatua del padre enfundada en plástico, antes de ser exhibida ante el populacho y frente al castillo de Gaudí en Astorga. Y tienes la sensación de que acabas de ver una película de terror.
Pocas semanas después del no estreno de El desencanto, en la misma ciudad, San Sebastián, fue asesinado por ETA el procurador en Cortes, consejero del Reino y presidente de la Diputación de Guipúzcoa Juan María de Araluce, que formó parte de las filas del requeté y combatió en la aviación de caza en el bando fascista. La ejemplar transición seguía tambaleándose.
18 años después del rodaje de El desencanto, los hermanos Panero, sabedores de que eran una especie de leyenda gracias a Chavarri, aceptaron rodar una segunda parte. Se tituló Después de tantos años, la dirigió Ricardo Franco y fue una secuela fascinante e igual de aterradora.